
Hiram Ruvalcaba y los niños del agua
Se pregunta si existe alguna forma de saber si los muertos nos perdonaron. Y si es así, ¿cuántos años tarda su perdón? Hiram Ruvalcaba (Zapotlán El Grande, 1988) escribió Los niños del agua (Fondo de Cultura Económica, 2021) para escuchar a su hijo en el océano de su propio silencio.
Una llamada telefónica le restregó la noticia: Tristán no había logrado nacer. El escritor zapotlense orilló su vehículo en la autopista Guadalajara-Colima, pidió una y otra vez que se le repitiera el aviso. Sus preguntas rebotaron en un muro invisible, como un eco que araña el relieve de la incredulidad. La voz de su novia confirmó que las peores noticias rehuyen a las explicaciones.
“Sentí mucha tristeza, mucho dolor. Pero una parte de mí estaba contenta también, tengo que decirlo, porque yo no quería ser papá en ese momento (tenía veinte años) y porque uno es desagradable, no somos seres perfectos. Después entendí que ese alivio también era legítimo. Tal vez mi hijo no hubiera tenido una buena vida, pero incluso todo ese dolor tan grande que sentí, con el paso del tiempo y conforme la vida te va empujando a ciertos lugares, se ha vuelto mucho más sencillo y más llevadero”.
En Japón se halla el “teléfono del viento”. Itaru Sasaki lo construyó en 2010, en el pueblo costero de Ōtsuchi. Lo hizo tras la muerte de su primo. Instaló entonces una cabina en su jardín, junto al mar, deseoso de hablar con él al levantar la bocina. En 2011, más de quince mil personas murieron en la región de Tohoko tras un tsunami. Mil 200 de ellas eran de Ōtsuchi (cerca del diez por ciento de la población). Sasaki san decidió abrir el teléfono para quienes desearan hablar con sus muertos. Hiram estuvo en ese lugar, entró a la cabina en un frío diciembre de hace cinco años. Buscó hablar con su hijo, pensó en el latido de su pequeño corazón mientras su recuerdo le arrancaba pedazos de sí.
REIMAGINAR LA VIDA
Último mes de 2022. El autor está en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde firma ejemplares de su libro De cerca nadie es normal (UANL, 2022). Un día antes recorrió el área infantil junto a su hijo Naím. Era la primera vez que lo llevaba al evento. Lo vio feliz, escucharon a un cuentacuentos, le compró juguetes y un par de libros. Dice que con necio amor intenta inculcarle la pasión por la lectura, que en ocasiones Naím le despierta el recuerdo de Tristán, pero aun así procura no derrapar en la curva de los hubieras.
“Me pregunto cosas, no nada más ayer en la FIL, a veces que estoy comiendo con Naím me pregunto: ‘¿Qué hubiera pasado si tuviera a su hermanito?, ¿qué hubiera pasado si mi otro hijo estuviera vivo?’. Quizá no hubiera conocido a Naím… no lo sé, no vale la pena enfrascarse mucho en estos hubieras, pero preguntárselos es sano hasta cierto punto, porque te ayuda a reimaginar tu vida y a contemplar lo que tienes”.
Ruvalcaba es entusiasta de la cultura nipona. En sus estudios de doctorado analiza la relación entre la literatura del sol naciente y la mexicana. Fue el maestro Guillermo Quartucci quien le platicó sobre Jizō san, un bodhisattva (ser orientado a la iluminación) cuya misión consiste en llevar a los niños al paraíso. Aquello fue una llamada para atender el dolor que le impedía arrullar el pasado; Japón le dio un consuelo que no encontró en su propia cultura.

Como las mujeres que hacen ritual al experimentar un mizuko —vocablo que significa “niños/ agua” y es empleado para referirse a los bebés abortados, pero también a los infantes que no sobrevivieron al parto o fallecieron a edad temprana—, Ruvalcaba realiza una ceremonia hecha con palabras. “La infancia nos pertenece a todos”. Naím crece ante sus ojos y Tristán en su imaginación. Por eso sus crónicas fungen como esa cabina telefónica en Ōtsuchi: un medio para contarle al mundo que su hijo y otros niños del agua existieron.
Al principio del libro haces una pregunta: “¿Existe alguna forma de saber si los muertos me perdonaron?”. ¿Te has aproximado a alguna respuesta?
Creo que todas las preguntas que hace la literatura tienen que dejarse abiertas. Si te soy honesto, quizá exista, pero yo no la he encontrado. Puedo decirte que desde que escribí Los niños del agua, soy un poco menos triste, en general, y vivo la experiencia de mi hijo Tristán de una manera mucho menos dolorosa. Me duele, pero ya no lloro de dolor. Lloro tal vez de agradecimiento, de añoranza, pero de agradecimiento por la experiencia que pude vivir, por la oportunidad que tuve de experimentar este proceso de tener la ilusión de la paternidad cuando era muy joven. Sobre todo porque me permite también comunicarme con otras personas que han pasado por esto y que quizá no se atreven a hablar de ello, que quizá creen que es algo que debe avergonzarlos, porque uno piensa esas cosas para decirles: “No, no hay que tener vergüenza de lo que vivimos, hay que tratar de entenderlo y ver cómo esta experiencia nos permite escribir mejor otras cosas”.
Los simbolismos del agua y de la infancia, ¿de qué manera crees que conviven dentro de la creación literaria?
El agua es un elemento muy importante para toda la creación de la vida. Desde los cuatro elementos griegos, el hecho de que nosotros pasamos una gran parte de nuestra gestación completamente rodeados de agua. Toda nuestra gestación y parte de nuestros primeros años añoramos el vientre y el agua. A mí me parece que el agua siempre será un elemento crucial para la producción de historias. En lo personal, a mí me gustó mucho este concepto de los niños del agua de Mizuko, me pareció muy poético porque para nosotros el agua también es purificación. El agua es lavar los pecados, es lavar los problemas, es lavar la tristeza. Y, en ese sentido, yo lo veía para este libro como algo así, como una manera de sobrellevar lo que estaba pasando y permitirnos vivirlo con toda claridad.
¿Eso también tiene relación con lo que mencionas de que el estado más puro de nuestra vida es el adiós?
Esa es una cita que saqué de un poema húngaro que me gustó mucho. No la pongo entre comillas porque no estoy citando y no es un trabajo académico, pero sí la creo con toda certeza. El estado más puro de nuestra vida es el adiós, porque sólo en el adiós podemos mostrarnos tal y como somos, y no hay más qué hacer ni más qué decir que vivir y soltar lo que tenemos que soltar. En esto creo. Sé que es difícil, sé que es doloroso despedirse de alguien amado. Nunca va a ser fácil, pero en muchos sentidos decir adiós es mejor que guardar rencores, que guardar sentimientos, incluso sentimientos bonitos. Yo creo que el adiós nos permite purificar estas experiencias y seguir adelante, porque la vida, sea como sea, siempre jala hacia delante.

Te dan la noticia de la muerte de Tristán a través del teléfono. Nombras también la cabina telefónica que existe en Japón para poder hablar con los difuntos. ¿Qué te dice esta propiedad del objeto que anuncia la muerte y, al mismo tiempo, permite decir lo que no dijimos a quienes se fueron?
Yo creo que un teléfono es un instrumento al mismo tiempo abominable que verdaderamente enternecedor. Un teléfono te conecta con las personas amadas sin importar dónde se encuentren. Ahora más que nunca, con tantos instrumentos como el WhatsApp, las redes sociales, los mensajes, etcétera. Pero también es un instrumento abominable porque siempre que suena tu teléfono a las tres de la mañana y es un familiar cercano, sabes que algo anda mal. Todas las malas noticias que he recibido las he recibido por teléfono. Entonces, simbólicamente me pareció que Itaru Sasaki encontró un tópico que en su caso era “habla por teléfono para lavarte de tu tristeza”. Pero sigue siendo un tópico muy interesante, porque de verdad siento que es una terapia maravillosa poderte comunicar con tus muertos, ya sea a través del teléfono, de una carta, de un mensaje de internet o hablando a solas en la noche. Ahí está una manera de vivir el perdón, de vivir la libertad de dejar ir el dolor.
¿La muerte del padre inevitablemente conduce a la muerte del hijo?
No sé si la muerte del padre conduzca a la muerte del hijo. Creo más bien que los hijos tratamos de matar al padre. Hay un momento en el juicio de Karamazov en que uno de los hermanos se para y dice: “¿quién de aquí no ha querido matar a su padre?”. Es la gran frase literaria. Hay algo de antinatural en sepultar a los hijos. Cuando uno es papá espera durarle a sus hijos todos los años que pueda. Algunos tratan de mejorar con hábitos alimenticios, de vida, hacer deporte. Pero la vida no funciona de manera lógica. Hay padres, cientos, miles, millones de padres, que han tenido que sepultar a sus hijos. Y hay algo de antinatural en todo eso. Hay algo de triste, de miserable en tener que sepultar a tus hijos. Cuando eres un padre presente, un padre preocupado, es mucho más. Eso es uno de los aspectos que traté de enfatizar en Los niños del agua: hay padres que pasan por esto, es doloroso y hay que escucharlos, hacerle caso a ese dolor.
Dices que en la imagen de estos niños cabe todo el silencio del mundo, ¿qué te arroja ese silencio?
El silencio que le sigue a la llamada donde te dijeron que tu hijo no nació o que se acaba de morir, es un silencio lleno de cosas, un especie de Aleph sonoro donde están todos los momentos que ibas o creíste que ibas a vivir con tu hijo. No sé cuál sea la palabra opuesta a lo inefable, pero es terrible. En algunos libros se habla del silencio de Dios, creo que ese es el único momento de mi vida que en realidad lo experimenté; una soledad absoluta. Después te vas calmando y vas entendiendo cosas, pero el instante que prosigue a esa llamada fue demoledor.
¿Los niños del agua es también una especie de cabina telefónica para hablar con tu hijo?
Intenté que fuera el espacio en el cual pueda habitar mi hijo. Es lo que yo quería: crearle un lugar para que él pudiera ser, porque no fue en vida. Esta es una especie de vida que me inventé para Tristán, para contarle al mundo que existió, porque de otra manera fuera de mi familia nadie hubiera sabido que Tristán fue, y este es un homenaje que hago para él, para decir que lo fue y que mi hijo Naím es también y están en el mundo. Y aunque no los voy a amar igual probablemente —porque con Tristán no tuve la oportunidad de sostenerlo, de besarlo, de amarlo en vida—, el amor que siento por ambos es real y trascendente. Es lo que quería decir con este libro.
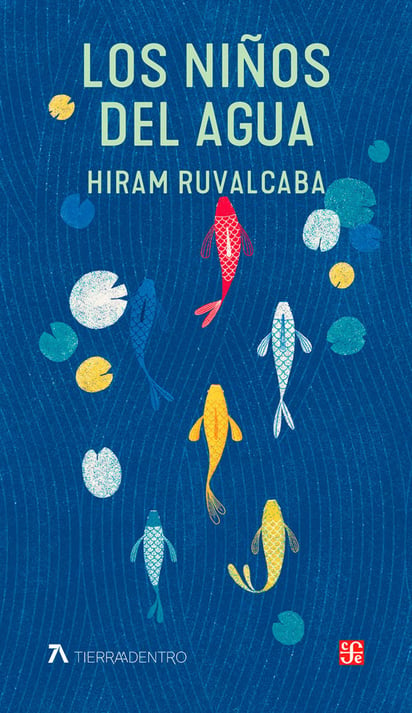
En otra parte indicas que, conforme pasan los años, Tristán crece en tus sueños y también que los sueños se anteponen a la muerte. ¿Los sueños son capaces de plantarse frente a este destino?
Hay un capítulo en La Eneida, cuando Eneas entra al infierno para hablar con su padre y al salir ve dos puertas: una de cuerno y otra de roble. La puerta de cuerno conduce al mundo de la muerte y la otra conduce al mundo de los sueños. Yo creo que así funcionan los sueños, son una oportunidad de acercarte a tu propia muerte: cuando estás dormido no sientes, no te enteras. Pero, al día siguiente regresas al mundo limpiado por ellos. A mí los sueños me han permitido ver a mi hijo, me han permitido ver a mi abuelo muerto, a mis tíos muertos, me han permitido conversar con personas muy apreciadas que fallecieron también. Y aunque no son estrictamente reales, emocionalmente lo son y eso para mí ya les da un valor. Los sueños que nos acercan a nuestros seres queridos son valiosos y hay que atesorarlos.
Escribes que un padre que pierde a su hijo es también el padre de todos los niños que han muerto, ¿cómo llegas a dicha conclusión?
El tema aquí es la empatía, decirles que este tipo de dolor, que es el dolor de la pérdida, nos hermana. Y que si tú conoces a alguien que pasó por esa situación, debes tenderle el brazo y decirle: “¿Sabes qué? Yo pasé por esto”. Siempre he dicho que la infancia nos pertenece a todos. La infancia, al pertenecernos, es algo que debe importarnos a todos y todos tenemos que trabajar para cuidarla. Y eso de que cada quien cuide a sus hijos es una forma irresponsable de que nos valgan madre los niños que sufren. No debemos dejar que ese tipo de ideas nos alejen de los niños. Ahí te va otra frase de Dostoyevski: “Ni toda la sabiduría, ni todo el amor del mundo, ni toda la salud vale las lágrimas de los niños”. Los niños son lo más importante y defiendo que, al ser padre de un hijo muerto, voy a sentir amor por todos los hijos muertos, porque finalmente somos una comunidad avanzando en grupo, queramos o no, y debemos ser empáticos. Es un mensaje de empatía que trataba de enfrentar.
Recurres también a casos familiares: la muerte del hijo de tu tía Estela, tú mismo casi pierdes la vida siendo un bebé...
Es para decir lo mismo: todo este dolor nos une y nos hermana. Yo estoy seguro de que en un porcentaje altísimo de los hogares mexicanos hay un niño del agua. Si tú le preguntas a tus abuelos, a tus tíos, el ochenta por ciento te va a decir que también tuvieron un mizuko, un aborto espontáneo, inducido, como sea, para mí es igual. Son pérdidas a su manera, con sus matices. Esto me pareció muy preocupante, que hubiera esta realidad tan presente y no se hablara de ella. Entonces, hablé sobre los niños muertos de mi familia. Después, en ensayos que publiqué en Tierra Adentro, hablé sobre niños muertos de otras latitudes y otras circunstancias, porque lo dije: los padres de hijos muertos somos como una comunidad que tendría que verse a sí misma y decirse: “¿Sabes qué, carnal? Yo entiendo tu dolor. Vamos avanzando juntos para limpiar esta tristeza”. Esto puede parecer muy ingenuo, si quieres, pero yo creo en esa posibilidad de redención. Y creo que es una redención grupal, más que individual.
¿De qué manera crees que Tristán vive cada que se lee este libro?
Creo que antes de que saliera el libro, había algo así como veinte personas que sabían lo que había pasado con Tristán. Ahorita hay por lo menos mil. Y conforme su nombre se siga repitiendo en los lectores, mi hijo vive. Y mi hijo Naím vive, mi familia también y yo mismo estoy ahí, como una especie de ruido en la mente de las personas, y estamos diciendo: “Estamos aquí, estamos vivos y nuestras vidas son importantes”. Es el único acto de amor que pude tener con mi hijo y me siento satisfecho, no conforme, con haberlo logrado.
